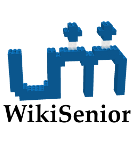Los Judios en España: el esplendor de Sefarad
De wikisenior
INTRODUCIÓN
Según las más antiguas tradiciones, los primeros judíos debieron llegar a España en aquellas naves de Salomón que, junto con las fenicias de Hiram, comerciaban con Tarsis; esas naves de Tarsis en las que se embarcó el profeta Jonás y que debían llegar a los Tartessos del Guadalquivir. Otra tradición afirma que su llegada tuvo lugar tras la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor el año 587 a. C. en calidad de refugiados, encontrando aquí a sus compatriotas venidos durante el comercio fenicio. Si bien todo ello es posible, no existe documentación que lo pruebe.
Es más razonable suponer que los primeros asentamientos judíos en la Península Ibérica tuvieron lugar tras la destrucción de Jerusalén por Tito el año 70. La guerra contra Roma y la desaparición del Templo abrieron la gran Diáspora hebrea por el Mediterráneo que pudo alcanzar Hispania en el siglo I. En el año 135, los romanos sofocan la última sublevación judía aplastando el levantamiento de Bar-Kochba. En esta época ya se encuentran epitafios y monedas en nuestras excavaciones. Otro dato importante es la carta que san Pablo escribe a los romanos sobre su visita a España, lo que puede indicar la existencia de comunidades judías en la Península. También en esta época Jonatán ben Uziel identifica a España con la Sefarad bíblica y de ahí que los judíos españoles se llamen safardíes.
Sumario
- 1 LOS ORÍGENES BÍBLICOS DE SEFARAD
- 2 LOS ORÍGENES EN ESPAÑA
- 3 LOS JUDIOS EN LA ESPAÑA ROMANA
- 4 LOS JUDIOS EN LA ESPAÑA VISIGODA
- 5 LOS JUDIOS EN LA ESPAÑA MUSULMANA
- 6 LOS JUDIOS EN LA ESPAÑA CRISTIANA
- 7 EL ULTIMATUN FINAL: CONVERSION O EXPULSION
- 8 JUDERIA SINAGOGAS Y ARTE
- 9 RELIGION Y COSTUMBRES
- 10 PERSONALIDADES HISPANO-JUDIAS
- 11 CRONOLOGIA DE LOS JUDIOS ESPAÑOLES
- 12 ANEXO
- 13 GLOSARIO JUDIO
- 14 BIBLIOGRAFIA
LOS ORÍGENES BÍBLICOS DE SEFARAD
¿Fenicios o judíos?
Desde nuestros historiadores del Renacimiento la presencia judía en España se podía remontar al primer capítulo prestigioso de nuestra historia. A aquel que las fuentes literarias clásicas relacionaban con el mítico nombre de Tarteso, ya citado por el padre de la Historiografía occidental, Herodoto. Ello se basaba en la identificación entre dicho acrónimo de raigambre griega y la Tarsis citada por varios textos bíblicos, a comenzar con el conocido I Reyes 10, 22. Pasaje de la crónica real israelita donde se cuenta la conjunción de esfuerzos acordada por el rey Salomón (c. 961-922 a. C) y su contemporáneo el soberano de Tiro, Jirán (c. 969-936 a. C.), para construir y armar una flota de altura capaz de comerciar con el muy lejano y exótico país de Tarsis.
De entonces a acá los estudiosos se han dividido entre admitir la identidad de la Tarsis bíblica con el Tarteso griego y rechazarla. Razones fundamentales para lo primero eran la evidente homofonía y el claro sentido que en el Antiguo Testamento tiene Tarsis como el punto más alejado ultramarino a donde iba el comercio fenicio. Por el contrario, militaban en su desfavor la nómina de productos exóticos posibles de traer de Tarsis, entre ellos pavos reales; la base salomónica de los llamados barcos-de-Tarsis en Ezion Geber, en el fondo del golfo de Aqaba, que apunta a un comercio y navegación por el Índico (Golfo Pérsico, Mar Rojo, Etiopía e incluso la misma India), y la misma antigüedad de la mención, como mínimo más de dos siglos antes de la que se suponía, hace un cuarto de siglo por la mayoría de los estudiosos auténtica fecha de los establecimientos fenicios en las costas hispánicas.
Sin embargo, desde finales de los años sesenta las cosas han cambiado bastante. Prospecciones sistemáticas han permitido datar la segura presencia fenicia en las costas andaluzas —con factorías comerciales y metalúrgicas, y colonias agrícolas permanentes— desde el siglo IX a. C. como mínimo. Pero con anterioridad a esa fecha es seguro que existieran previos contactos comerciales, con el establecimiento de pequeños almacenes, y en connivencia con las autoridades indígenas locales, desde una fecha bastante anterior. Estos primeros contactos comerciales feno-hispánicos se habrían así desarrollado siguiendo el sistema, y las pautas institucionales, del llamado karum, de viejísima tradición mesopotámica, tal y como ha defendido brillantemente el belga G. Bunnens. Esquema en el que se distinguía entre unos socios capitalistas, con frecuencia de tipo institucional (un templo o príncipe), y otros realmente ejecutores de la aventura comercial, repartiéndose al cincuenta por ciento las posibles ganancias, siempre sometidas a mil imponderables desgracias cuando eran a larga distancia. En estos últimos casos normalmente los comerciantes no procedían a establecer una auténtica colonia de poblamiento, sino que se limitaban a conseguir un tratado de mutuo beneficio con las autoridades locales para obtener así facilidades de almacenamiento, protección y libertad de comercio dentro de los límites previstos en su caso.
Sería en este modelo económico-institucional en el que habría ciertamente que enmarcar la colaboración comercial entre Salomón y Jirán de Tiro, en el que el primero parece actuar fundamentalmente como socio capitalista de la empresa comercial. En lo relativo a la dificultad planteada por las mercaderías traídas por estas naves-de-Tarsis conviene señalar que en el Antiguo Testamento se emplean en contextos diversos este término y el de Tarsis entendido como país o tierra-de-Tarsis. De tal forma que el lexema nave-de-Tarsis pudo constituirse en un mero término técnico, significando algo así como «buque de navegación de altura». La expresión habría sido tomada por los israelitas de los mismos fenicios, teniendo su origen en el hecho de que los viajes a la lejana Tarsis significaron en su momento (mediados del siglo X) la máxima hazaña de navegación conseguida por los fenicios, para la cual se necesitaba un tipo de navío especial que sintetizaba todos los avances técnicos logrados por los fenicios en el arte de la navegación. Por ello estimamos en general convincentes las razones expuestas por el alemán M. Koch en defensa de la identificación de la tierra-de-Tarsis bíblica con la Tarteso andaluza de la tradición clásica. El vocablo bíblico sería sí un préstamo fenicio, manteniéndose en su transmisión mucho más fiel a la original pronunciación fénica que su equivalente griego, tal y como demostrarían otros testimonios fidedignos de dicho topónimo de indudable procedencia fenicia o púnica.
Pero una cosa es admitir la participación del rico Salomón en los incipientes contactos fenicios, tirios, con el sur hispánico, o afirmar el conocimiento por los medios cortesanos y cultos israelitas de la existencia de un fabuloso país ultramarino en el extremo Occidente, y otra muy distinta pensar en el establecimiento de israelitas en las tempranas colonias tirias andaluzas. El mismo esquema comercial fenicio tipo karum, antes descrito, deja poco espacio para contemplar la venida a las costas tartésicas hispanas de fieles del templo de Yahvé como comerciantes o marineros. Y por lo mismo sería mucho más difícil pensar en colonias israelitas asentadas allí y con dichos fines comerciales.
Curiosamente, cuando la presencia fenicia se hizo más persistente y compacta en las tierras de la hispánica Tarsis, el conocimiento de éstas parece ausentarse de los redactores de los Libros sagrados judaicos. En efecto, la arqueología revela cómo fue a partir del siglo VIII cuando las primitivas factorías fenicias —fundamentalmente de origen tirio y chipriota— en las costas andaluzas se transforman en auténticas colonias de poblamiento, creciendo las antiguas y creándose otras nuevas en suelos incluso anteriormente vírgenes y con una parte de su población dedicada a la agricultura. Colonización fenicia sin duda reforzada tras la decadencia de Tiro y el ascenso imparable de la antigua colonia tiria de Cartago en todo el Mediterráneo occidental. Hasta el punto de que en el horizonte del siglo IV-V a. C. se puede considerar a la Baja Andalucía y la Costa del Sol como auténticas tierras púnicas, con estructuras urbanas jerarquizadas dotadas de instituciones de tipo feno-púnico y habitadas por unas gentes que hablan y escriben en púnico. Situación que incluso se mantendría en buena parte hasta cuando menos un siglo después de la incorporación de dichas gentes y tierras al imperio de la República romana.
Un eco de la existencia de estas ya primeras auténticas colonias fenicias en las costas andaluzas puede ser el testimonio del profeta Isaías en la segunda mitad del siglo VIII. Pues para el gran profeta del Reino de Judá Tarsis constituye un gran centro del comercio exterior tirio, comparable incluso a Chipre, habitado por gentes originarias de dicha patria fenicia. Isaías era de probable origen noble con un gran conocimiento de la Corte de Jerusalén y de la situación internacional circundante. De modo que sus referencias a Tarsis pueden ser indicio de la continuidad de la cooperación comercial judeo-tiria establecida en tiempos de Salomón. Lo que ya es más dudoso es que dicha actividad hubiera llevado a una cierta diáspora y establecimiento israelita en la Tarsis fenicia. Cosa que no parece la necesaria conclusión a sacar del texto de Isaías 60, 9, que por otro lado la crítica bíblica prefiere datar en torno al 500 a.C.
Isaías es el testimonio patético del duro golpe que recibió Tiro y el resto de las florecientes comunidades del área como consecuencia del avance del imperialismo asirio con los Sargónidas. Como es sabido, éste golpeó fundamentalmente a las cortes principescas, base fundamental en la continuidad de tales relaciones comerciales con las lejanas colonias fenicias de Tarsis, según el esquema del karum antes descrito. Ezequiel y Jeremías, un poco tiempo después, lo serán del segundo y definitivo, el de Nabucodonosor de Babilonia (605-562 a. C.), que tan duramente afectó también a la historia judía con el exilio de la corte y la clase dirigente yerosolimitana a Babilonia. Precisamente son textos atribuidos a estos profetas o a su escuela los últimos testimonios bíblicos que se refieren a Tarsis y a su comercio con Fenicia en términos de contemporaneidad y de cosa más o menos conocida.
Después de estos testimonios, Tarsis y su comercio desaparecen de la vida cotidiana judía. El Judaísmo postexílico se muestra en todos los sentidos más encerrado en sí mismo y despreocupado por la suerte y actividades de sus vecinos del norte, los fenicios. Posiblemente porque la participación y el conocimiento de las grandes empresas del comercio ultramarino de aquéllos habían sido cosa de los monarcas hebreos y de sus cortesanos, y esto había desaparecido para varios siglos tras la catástrofe del 587 a. C. En los textos bíblicos postexílicos Tarsis y sus navíos no serán ya más que un mero recuerdo erudito y anticuarista, pero cuya misma situación en el mapamundi se ignora. Sin duda a todo ello contribuiría también —pace M. Koch— el que la Tarsis posterior a la caída de Tiro sería fundamentalmente púnica e indígena: interesante para las nacientes potencias y las gentes del Mediterráneo occidental, pero escasamente para las del oriental.
En todo caso, si algún israelita —que todavía no propiamente judío— se deslizó en las empresas comerciales y en las colonias fenicias en Tarsis, la huella de éste se habría definitivamente perdido tras los primeros años del siglo VI a. C. Hasta el punto de que los comentaristas rabínicos posteriores en absoluto pensarían en las Españas de su época a la hora de leer las citas de Tarsis antes recordadas, prefiriendo hasta su ubicación en la lejana y paradoxográfica India y no en la cotidiana y entonces en parte judaizada Hispania.
LOS ORÍGENES EN ESPAÑA
Los primeros asentamientos parece que tuvieron lugar en la costa mediterránea y su presencia se ha detectado en ciudades como Ampurias, Mataró, Tarragona, Adra, Málaga, Cádiz y Mérida. Uno de los primeros restos arqueológicos con que contamos es la estela funeraria del samaritano Iustinus de Mérida, fechada en el siglo II. Este epitafio, así como la lápida de la niña Salomónula o la del rabí Lasies, permite asegurar la llegada de judíos en los primeros siglos de nuestra Era. Los judíos de la España romana debieron ser simples trabajadores o incluso esclavos y fueron medrando poco a poco en las ricas ciudades comerciales de la costa. La importancia de las comunidades judías debía ser tal en el siglo IV que el Concilio de Elbira, Granada, se pronuncia en algunos de sus cánones contra ellos. Es la primera vez que la Iglesia se preocupa por el peligro que los judíos representan para los nuevos cristianos que, con la convivencia, pueden judaizar.
Uno de los vestigios más antiguos de la península ibérica: un candelabro de siete brazos en un relieve del siglo V (Ronda, Málaga). Las primeras invasiones bárbaras de la Península supusieron notables convulsiones tanto en la sociedad hispano-romana como en la judía. Los hebreos habían ido creando una tímida explotación agraria para subsistir, pero el enfrentamiento con la Iglesia se acentuó, produciéndose la conversión forzosa de los judíos de Mahón. Con la invasión de España por los visigodos se produce una época de tolerancia del poder hacia los judíos. La monarquía arriana, pese a su inestabilidad política, será complaciente con sus súbditos judíos. Durante esta etapa, judíos y cristianos no se diferenciaban más que por su religión. Los judíos eran pequeños propietarios y se dedicaban al comercio, contando con la tolerancia de los visigodos.
Pero la conversión de Recaredo en el III Concilio de Toledo supone el comienzo de las persecuciones bajo la monarquía católica: Sisebuto expulsa a los judíos del reino, Egica los persigue y separa de los cristianos y Chintilla obliga a los judíos de Toledo a abjurar de los ritos y prácticas de su fe. Los niños judíos eran separados de sus padres para ser educados como Cristianos. De entre los restos arqueológicos de ésta época, bastante escasos, destacan varias inscripciones, como la pileta de Tarragona o la memoria de Meliosa. También es de gran interés una estela del siglo VI-VII decorada con pavos reales y arranque de menorah.
LOS JUDIOS EN LA ESPAÑA ROMANA
Los orígenes del establecimiento de los judíos en España, como ha ocurrido con todos los países de la Diáspora, fueron pronto motivo de leyendas. A partir del siglo X circularon numerosas historias relativas a familias y comunidades judías de cuyos antecesores se aseguraba que Tito, o incluso Nabucodonosor, los había desterrado de Judea y traído a España. Estas leyendas se entrelazaron con otras de la España prehistórica según las cuales ciertos reyes mitológicos de España, tales como Hércules, Hispán y Pirro, habrían participado en la conquista de Jerusalem por Nabucodonosor. Tanto los judíos como los cristianos se empeñaron en asociar sus orígenes con las tradiciones más antiguas y consagradas del género humano. Hacia el final de la Edad Media, los conversos de ascendencia judía buscaron apoyo en estas leyendas con el fin de probar que sus antecesores no habían tomado parte en la crucifixión de Jesús. Pero en un principio el motivo predominante en la formación de tales leyendas fue la convicción de los judíos españoles de que su alto nivel cultural se debía a su descendencia de la tribu de Judá, que habría sido desterrada a España tras la destrucción del Primer Templo. Esta tradición se escucha por primera vez en el siglo X, en los días del distinguido hombre de Estado Hasday Ibn Shaprut.
Más antigua es todavía la identificación de España con la bíblica Sefarad. Tal identificación se debe a determinada exégesis del versículo del profeta Abdías que habla de «los desterrados de Jerusalem que están en Sefarad» (Abdías 20). Para el exegeta, Abdías había profetizado la destrucción de Edom, es decir, Roma, y la congregación de los judíos dispersos, incluyendo la tribu cuyo exilio se hallaba en los confines del Imperio romano, es decir, Hispania. Una interpretación así sólo pudo darse en un exegeta que viviera en un momento en que el Imperio romano consistiera fundamentalmente en las tierras que rodean el Mediterráneo e Hispania fuera tenida por su provincia más remota. Por tanto, las alusiones políticas y geográficas citadas deben datarse en los últimos días del Imperio romano o lo más tarde en la época visigoda. En este punto la leyenda se funde con la realidad histórica.
Los primeros judíos que se establecieron en España formaban parte de la primitiva Diáspora que se desparramó por todos los rincones del Imperio romano. Ya el apóstol Pablo proyectó visitar España, indudablemente para tomar contacto con una comunidad judeocristiana allí existente. Más concretas son las noticias que tenemos del periodo que sigue a la alianza de la Iglesia con el Imperio romano, cuando los cristianos más fanáticos emprendieron la destrucción de los últimos restos de Israel y de su cultura. Severo, obispo de Mallorca, en carta escrita el año 418, nos ofrece un relato de la conversión forzada de los judíos de Menorca. En Magona (Mahón) y por instigación del obispo estallaron de repente violentas luchas callejeras entre judíos y cristianos. La sinagoga fue presa de las llamas. Los judíos se animaban unos a otros a imitar a los mártires macabeos muriendo por su fe. Las mujeres sobresalieron especialmente en el heroísmo y el sacrificio. Unos cuantos hombres lograron ocultarse durante algunos días en los bosques y en los desfiladeros, pero todo su empeño por alcanzar el mar y escapar del lugar de persecución resultó baldío. Los miembros más distinguidos de la comunidad se rindieron. Severo asegura haber ganado quinientas cuarenta almas judías en aquella isla.
Como en los demás lugares de la Diáspora occidental, los judíos de Magona habían constituido hasta entonces una comunidad nacional-religiosa separada. Al mismo tiempo habían participado en la vida política de la ciudad con los mismos derechos que los demás habitantes, hasta que la nueva legislación cristiana vino a romper la armonía. El jefe de la comunidad judía estaba exento de las abrumadoras tareas que llevaba consigo un asiento en la curia o concejo municipal y desempeñaba el cargo de Defensor, de alto honor y muy codiciado. Muchos ciudadanos gozaban de su patrimonio (patrocinium). Otro judío ostentaba el título de Comes provinciae. La mayoría de los judíos eran ricos terratenientes. Abundaban entre ellos los nombres latinos y griegos y sólo unos pocos llevaban nombres hebreos. Algunos apellidos, luego famosos gracias a las distinguidas personalidades que los llevaron, se originaron sin duda en este periodo (por ejemplo, VNVTN Cresques=Crescens; ZATP Perfet = Perfectus). En la Península la situación de los judíos debe de haber sido similar. Sabemos que poco antes de la persecución arriba mencionada judíos de la Península habían llegado a Menorca huyendo de los visigodos, que por entonces devastaban España. Vemos, por tanto, que la población judía de la Península Ibérica era ya de cierta importancia antes de que las tribus germánicas conquistaran el país. Para comprender la posterior historia de los judíos en España ha de tenerse en cuenta este hecho.
LOS JUDIOS EN LA ESPAÑA VISIGODA
En un principio los conquistadores visigodos no introdujeron cambios en la situación jurídica de los judíos. La legislación que se hallaba en vigor en el siglo VII parece indicar que la tierra era para los judíos la base de su existencia, lo mismo que para los godos e hispanorromanos. Los judíos cultivaban sus tierras por sí mismos o con ayuda de esclavos. Poseían fincas en arriendo o las arrendaban a otros por el sistema muy extendido del colonato. Algunos desempeñaban el puesto de administradores (villici) de haciendas propiedad de cristianos. De su vida ciudadana conocemos muy poco. Continuaba en vigor el Derecho Municipal romano, pero no sabemos si la posición social y económica de los judíos habitantes de las ciudades seguía siendo la misma. Alguna noticia esporádica nos informa de judíos dedicados al comercio con otros países. Los documentos existentes dan pie para deducir que los judíos habitaban sobre todo en los núcleos culturalmente avanzados: la capital, Toledo, y las regiones meridionales (la posterior Andalucía) y orientales (entre ellas, lo que luego será Cataluña); es decir, las regiones que se extienden a lo largo de la costa mediterránea, donde también encontramos viviendo a la mayor parte de los judíos durante la dominación árabe y el segundo periodo cristiano. Pero en España no hay señales de aquel desenvolvimiento económico propio de los judíos medievales cuyos comienzos eran ya visibles entonces entre los judíos del reino de los francos.
No está claro cómo afectaron a los judíos las diferencias políticas que surgieron en España a continuación de las invasiones germánicas. En los tribunales civiles se juzgaba a los judíos según el Derecho Romano. Sin embargo, no se les consideraba ciudadanos romanos con plenitud de derechos, pues las leyes del Código de Teodosio, que por influencia cristiana habían cercenado los derechos de los judíos, fueron incluidas en el primer código visigótico, la Lex Romana Visigothorum, que fue promulgado el año 506 con el fin de fijar la situación jurídica de los hispanorromanos. Este primer código visigótico excluía a los judíos de los cargos públicos, proscribía los matrimonios entre cristianos y judíos y prohibía a éstos construir sinagogas nuevas, poseer esclavos cristianos, perseguir a los judíos apóstatas, etc. Pero en la práctica no siempre se cumplieron estas disposiciones.
En su modo de vivir los judíos estaban más cerca de los hispanorromanos que de los visigodos, pero el fanatismo religioso levantaba una barrera entre ellos. Al parecer, los judíos pagaban un impuesto especial. En las grandes ciudades estaban organizados en comunidades separadas. Conocemos sus costumbres y prácticas religiosas por los decretos promulgados contra ellos durante las persecuciones posteriores. Observaban los preceptos fundamentales de la ley judía: la circuncisión, el sábado y las fiestas, las leyes alimenticias y las relativas al matrimonio y los esclavos. Para fortalecer su fe leían opúsculos religiosos, muy probablemente escritos en latín.
El año 589 el rey visigodo cambió su fe arriana por la católica romana y comenzó a perseguir a los judíos, tal como era usual en todo el orbe católico. Unos años antes (576), a consecuencia de una lucha callejera que tuvo lugar entre judíos y cristianos en Arvernum (Clermont), en el vecino reino de los francos, el obispo de la localidad había obligado a los judíos a escoger entre el bautismo y la expulsión. Poco después (582) el rey merovingio Chilperico ordenaba que se bautizaran todos los judíos de su reino. Por su parte, el emperador bizantino Heraclio, bajo cuya jurisdicción se encontraban aún algunas zonas de la Península Ibérica, tras derrotar a persas y judíos en Palestina el año 628, decretó la conversión obligatoria de los judíos de todas las provincias de su Imperio. Y se dice que el rey merovingio Dagoberto siguió su ejemplo. También tenemos noticias relativas a los conflictos espirituales de los conversos forzados de la Galia y de la provincia bizantina de África. Toda una generación de héroes y santos parece haber surgido entonces por todo el mundo judío; una generación que salvó al judaísmo de la extinción total.
Sisebuto inauguró en España la época de las persecuciones. Mediante un decreto promulgado el año 612, meses después de su ascensión al trono, ordenaba liberar a los cristianos de toda relación de dependencia respecto de los judíos. Éstos quedaban obligados a desprenderse de sus esclavos y servidores así como de sus colonos cristianos —juntamente con la tierra que éstos tuvieran en arriendo— y transferirlos a señores cristianos o dejarles libres, sin condicionar su libertad a su observancia del judaísmo. El judío que convirtiera a un cristiano sufriría pena de muerte y confiscación de bienes. Los hijos nacidos a los judíos de sus esclavas cristianas habrían de ser criados y educados como cristianos. Los judíos que se convirtieran al cristianismo retendrían sus bienes.
Con este decreto Sisebuto se proponía sin duda impedir el proselitismo judío y estimular a la vez su conversión al cristianismo. La entrada en vigor de esta ley iba a sacudir los cimientos de la vida económica de los judíos. Quedaron excluidos de la estructura social normal y corriente de fines de la época romana. En las nuevas condiciones, privados de esclavos y colonos, les resultaba prácticamente imposible cultivar o poseer grandes predios.
Poco tiempo después Sisebuto ordenaba a los judíos elegir entre convertirse al cristianismo o abandonar el país. El problema de los conversos forzosos, que era ya doloroso en todo el Imperio bizantino, comenzaba a ser ahora en España la tragedia de varias generaciones. El decreto real no podía sin más erradicar de los corazones judíos la fe de sus antepasados; además, parece que el decreto no se cumplió plenamente. Con el fin de entender de la nueva situación se celebró en Toledo un concilio de todos los obispos del reino (año 633), cuyas disposiciones fueron: No se puede convertir a los judíos a la fuerza, pero aquellos que ya se hayan convertido están obligados a permanecer en el cristianismo y se les debe impedir la práctica de la fe judía. Sus esclavos circuncidados quedarán libres. Se les han de tomar los hijos para educarlos en la fe cristiana. No será válido el testimonio de los conversos que vuelvan a practicar su antigua fe. El matrimonio entre un judío y una cristiana o viceversa será nulo, a menos que la parte judía acepte el cristianismo; los hijos habidos de tal unión serán criados y educados en la fe cristiana. Conversos y judíos quedan excluidos de los cargos públicos.
Estas disposiciones no sólo afectaban a los judíos sino también a los conversos, pues se sospechaba que permanecían fieles a la religión de sus padres. Cinco años más tarde otro concilio prohibía a los no católicos residir en el país y ponía a los conversos bajo estricta vigilancia episcopal. No se les permitía viajar por el país sin un permiso firmado por las autoridades eclesiásticas locales. Todos los judíos quedaban obligados a prestar juramento, según una fórmula fija, de haber abandonado la Ley y las prácticas judías. La pena para los relapsos variaba según la gravedad de la ofensa, desde la penitencia religiosa hasta los azotes, amputación de un miembro, confiscación de bienes y la hoguera.
Pero la Iglesia no logró nunca convertir a todos los judíos del país. Sencillamente no pudo vigilarlos a todos. La nobleza, todavía devotamente arriana y rebelde a su rey, utilizaba los servicios de los judíos y les daba refugio en sus territorios. Isidoro, obispo de Sevilla, y Julián, obispo de Toledo, escribieron obras de polémica contra el judaísmo. Los judíos por su parte disponían de libros para fortalecer su fe; obras que predicaban la esperanza mesiánica mediante cálculos escatológicos y albriciadores relatos acerca de un príncipe de la tribu de Judá que reinaba sobre algún lugar del Oriente.
El año 681 Ervigio llevó a cabo un nuevo pero infructuoso intento de poner en vigor la legislación antijudía de sus predecesores, añadiendo disposiciones aún más severas. Impuso fuertes penas a quien eludiera el bautismo, observara preceptos judaicos, impartiera instrucción religiosa judía o distribuyese opúsculos en defensa de la fe judía y menosprecio de la cristiana. Finalmente quiso hacer cumplir el decreto de Sisebuto que liberaba a los esclavos y colonos cristianos de su relación de dependencia con los judíos; ordenó excluir a los judíos de los cargos públicos y de la administración de los grandes predios; y tomó medidas contra los nobles que sustrajeran de la supervisión eclesiástica a los judíos a su servicio. Nuevos decretos prohibían a los judíos practicantes entrar en los puertos marítimos (a fin de evitar que escaparan por mar) y tener negocios con cristianos al tiempo que eximían a los conversos del pago de tributos y echaban toda la carga impositiva sobre los judíos que permaneciesen fieles al judaísmo. Asimismo ordenó el rey que fuesen entregados al tesoro del Estado en un precio fijo las tierras y los esclavos adquiridos por los judíos durante varios años.
Por último, en el concilio que se celebró en Toledo el año 694, durante el reinado de Egica, se profirieron graves acusaciones políticas contra los judíos. Se les inculpó de que, no contentos con socavar la Iglesia, estaban tramando apoderarse del reino, dar muerte a los cristianos y destruir el Estado juntamente con el pueblo. Para llevar a cabo su plan -aseguraban- habían conspirado con «los hebreos del otro lado del mar». Sin duda la agitación mesiánica que se dejaba sentir entre los judíos y sus conexiones con la nobleza rebelde sirvieron de base a estas acusaciones. Como castigo, el concilio decretaba confiscar todos los bienes de los judíos, reducir a éstos a esclavitud y entregar sus tierras a sus antiguos esclavos.
Este decreto conciliar del año 694 constituye la última prueba documental que da testimonio de la lucha entre judaísmo y cristianismo en la España visigoda. Los sucesos que tuvieron lugar en España durante el siglo vn sirvieron de símbolo y ejemplo para los cristianos fanáticos de la Baja Edad Media. Ciertamente estos acontecimientos se produjeron en un marco histórico, religioso y social que en lo esencial pertenece todavía al mundo antiguo. Pero en aquellos días de lucha religiosa en España habían comenzado ya a desmoronarse los últimos fundamentos del Imperio romano bajo los golpes de los conquistadores árabes.
LOS JUDIOS EN LA ESPAÑA MUSULMANA
La invasión musulmana libero a los judíos de la opresión visigótica y en ciertos casos aquellos colaboraron en la guardia de castillos y ciudades. El gobierno árabe trajo una época de florecimiento para la judería española.
La cultura y el poder en Andalucía estaban representadas por el califa Abd ar-Rahman III, quien hizo de Córdoba la capital cultural del Oeste. Fue esta una Edad de Oro para los judíos; estudiaron árabe y erigieron prosperas comunidades en Sevilla, Granada y Córdoba, la capital. Bajo el Califato, los judíos podían preservar sus ritos y tradiciones. La coexistencia pacifica condujo a su florecimiento económico y social. Poco a poco comenzaron a obtener posiciones importantes en la administración del Califato y también se distinguieron como hábiles artesanos.
Desempeñaron un papel en las caravanas que cruzaban las rutas principales de Al-Andalus y sus ciudades, siendo pieles, telas y alhajas sus mercancías principales. La comunidad judía de Córdoba gozo de un crecimiento extraordinario bajo la protección de Abd ar-Rahman III, y contaban con el apoyo real en sus relaciones con el Estado.
El judío mas importante de la época fue Hasday Ibn Shaprut, el eficaz medico personal y ministro del Califa. Fue el quien recibió a Juan de Gorze, enviado del emperador alemán Otto I; quien negocio tratados con los embajadores de Constantino VIII de Bizancio, y quien curo la obesidad de Sancho I de León, mientras simultáneamente concluía tratados con el. Sabia latín y árabe; con el hebreo relegado ahora principalmente a funciones culturales y litúrgicas, tradujo el tratado: "Materiales Médicos de Dioscórides".
La caída del Califato condujo a la aparición de los reinados Taifa y a la persecución de los judíos, en agudo contraste con el periodo de tolerancia. Pese a ello, los judíos eran valorados como consejeros, médicos y políticos, particularmente Ibn Nagrela de Granada. Con las invasiones almorávides y Almohades, los judíos comenzaron a buscar refugio en los reinos cristianos del Norte. La Edad de Oro de Al-Andalus había concluido.
La cultura judía en Al-Andalus. La prosperidad de la que habían disfrutado los judíos bajo el Califato Cordobés y la influencia de la cultura árabe sobre ellos, les había permitido destacarse como hombres de ciencia y como figuras literarias, pero especialmente como médicos. El contacto abierto con el Oriente y el Occidente produjo un tipo de judío con conocimientos amplios y que podía ser simultáneamente poeta, medico, científico y filosofo, en particular en Ciencias Naturales, Astronomia (esta ultima disciplina con una considerable influencia árabe).
Después de la caída del Califato, los reinados Taifa vieron una época de florecimiento cultural para los judíos de España. La filosofía y la ciencia fueron favorecidos, y los judíos descollaron como intelectuales, administradores y diplomáticos, y especialmente como poetas. Fue el Siglo de Oro de la poesía Hispano-Hebraíca. Citemos a Samuel Ibn Nagrella ha-Nagid
Yehuda ha-Levy fue el primero en escribir en Castellano. Su poesía religiosa es hermosa y lograda. Las Siónidas constituyen el grito eterno del alma judío por la perdida de Jerusalén. Abraham ben Ezra fue uno de los hombres mas educados y cultivados de la época. Estudio gramática, filosofía, poesía, ciencias, astrología...y viajo a través de Italia, Francia e Inglaterra, trayendo consigo la cultura Hispano-arabe y Hispano-Hebraíca. Escribió en hebreo y Latín para judíos y cristianos. Era celebre por sus trabajos en astronomía y sus exégesis de la Biblia.
Pero la cima del pensamiento judío de todas las épocas fue la figura cordobesa de Rabbi Moshe ben Maimon, Maimónides (el Rambam). A pesar de haber pasado la mayor parte de su vida fuera de España, siempre se considero sefardí, es decir, español. Sus obras filosóficas iban a influir sobro todos los grandes pensadores de la Edad Media. En 1190 escribió su obra mas importante, «La guía de los perplejos», en la cual armoniza la fe con la filosofía, el hombre con la divinidad. También fue el autor de los famosos Trece artículos de fe.
Un experto medico, fue también el medico personal del Sultán Saladino
LOS JUDIOS EN LA ESPAÑA CRISTIANA
Hasta la caída del Califato son pocas las comunidades judías en los reinos cristianos. La salida de judíos de Al-Andalus se incrementa durante los siglos X y XI y el papa Alejandro II aconseja a los obispos que sea respetada la vida de los judíos.
Las convulsiones que sufren los reinos Taifas empujan a los judíos hacia los reinos cristianos del norte. El fuero de Castrogeriz y luego el de Sepúlveda son de los primeros en reglamentar las condiciones de vida de los judíos y en el Código de los Usatges aparecen disposiciones que se ocupan de proteger a los judíos del Condado de Barcelona.
La política de favor iniciada por Alfonso VI tuvo como consecuencia la participación de numerosos judíos en la administración del reino. En la batalla de Sagrajas, los judíos combatieron junto al rey de Castilla.
Toledo será el crisol de tres culturas y tres religiones: cristiana, musulmana y judía. A partir de 1125 funcionará la llamada Escuela de Traductores que contará con importantes intelectuales judíos. Éstos traducirán el árabe al romance y luego los clérigos harán la versión latina. En la Escuela de Traductores se produjo el encuentro entre la cultura clásica y el pensamiento cristiano, dándose a conocer, sobre todo, la obra de Aristóteles.
No obstante, es una época insegura. Los judíos son propiedad del rey y los impuestos que pagan revierten en la Corona. A fines del siglo XII, se producen saqueos y matanzas en algunas juderías como las de Toledo y León y en el IV Concilio de Letrán se impone a los hebreos el uso de distintivos especiales en la ropa que los distingan de los cristianos, pero Fernando III el Santo consiguió que quedase sin efecto. Los reyes cristianos del siglo XIII fueron generalmente favorables a los judíos, pero la presión de la Iglesia, que pretendía su conversión, fue tal que en 1232 se estableció en Aragón el Tribunal de la Inquisición. Tras la conquista de Mallorca y Valencia, Jaime I concedió a los judíos beneficios y propiedades, así como privilegios para ejercer sus oficios. En la Carta Puebla de Carmona se conceden ciertos derechos a los judíos que acudiesen a poblarla.
La Iglesia, que acusaba a los judíos de deicidio, no dudaba en emplear todos los medios a su alcance para conseguir su conversión. Así tuvieron lugar los enfrentamientos teológicos de Barcelona entre el converso Pablo Cristiano y el gran filósofo judío Nahmánides en 1252 y que continuarían ciento cincuenta años más tarde en Tortosa.
Alfonso X el Sabio se rodeó de intelectuales judíos pero en las Cortes de Valladolid y Sevilla aparecen elementos legislativos discriminatorios para los hebreos. A todo esto se sumó la caída fulgurante de los empresarios y almojarifes de Alfonso X, acusados de traición e infidelidad, cuya condena supuso para las aljamas una cuantiosa multa de 12.000 maravedís de oro.
A principios del siglo XIV, en 1313, el Sínodo de Zamora impuso la opinión de los sectores más radicales de la Iglesia resucitando las prescripciones del concilio de Letrán y prohibiendo a los judíos ser médicos de cristianos. En 1348, los estragos de la Peste Negra fomentan el odio antisemita y los judíos son acusados falsamente de su propagación. Por último, la victoria de Enrique de Trastámara sobre su hermano Pedro I trajo graves consecuencias para los judíos castellanos y aumentó la presión sobre ellos, avivada por un ambiente de hostilidad que desembocó en las matanzas de 1391.
La cultura judia en los Reinos Cristianos
La sociedad judía de los siglos X, XI y XII corre pareja con la cristiana. En esta época se mantiene una cierta estabilidad social y, por tanto, el matrimonio constituye la base de la familia judía, pudiendo practicar libremente sus ritos religiosos y sus costumbres tradicionales. El nacimiento de un varón sigue siendo un acontecimiento importante para la familia judía. No obstante, la circuncisión es una de las grandes contradicciones de la convivencia, pues mientras los cristianos celebran la circuncisión de Jesús, condenan la práctica de este rito entre los judíos como pertinaz desafío religioso.
Para los judíos españoles, la sinagoga sigue siendo el centro de la comunidad. La autoridad moral de los rabinos se constituyó en la guía espiritual del pueblo pero las normas prescritas en la Torá sobre la comida ritual kasher motivó que numerosas legislaciones prohibiesen a judíos y cristianos sentarse juntos a la mesa.
La vida familiar giraba en torno a las mujeres de la casa. En las familias modestas trabajaban y se ocupaban del hogar y los hijos, mientras que entre la élite dirigente podían equipararse a las nobles damas cristianas. Las grandes familias judías vivían en la Corte y formaban la clase dirigente de las aljamas gracias a su poder económico e influencia con los monarcas, sobre todo en los siglos XIII y XIV; los Caballería, Benveniste, Santángel, Orabuena o Abravanel formaban con sus familias una casta aristocrática y privilegiada, rodeada en ocasiones de su propia corte. Las costumbres de las clases dirigentes eran a veces tan relajadas que contrastaban con la estricta moral del pueblo llano.
Hasta el siglo XIII, muchos judíos fueron ricos terratenientes y otros muchos basaban su economía en el campo, aunque algunas legislaciones les prohibiesen poseer tierras. Pero pequeños propietarios agrarios hubo hasta la expulsión, destacando como viñadores y enseñando algunas particularidades de este cultivo a los cristianos. Pero la gran mayoría se dedicaba al comercio y la artesanía, se constituían en gremios y ocupaban determinadas calles de la ciudad.Una de las profesiones que ejercieron mayoritariamente, sobre todo en Aragón, fue la de tintoreros, destacando también como guarnicioneros, sastres, zapateros, joyeros y comerciantes en paños, lo que les proporcionaba un desahogado medio de vida aunque, evidentemente, no todos los judíos eran ricos. Fueron pequeños comerciantes, intermediarios y tenderos. Los reyes suprimían y otorgaban privilegios a sus comunidades y los obispos y la nobleza los gravaba con impuestos. Algunos judíos actuaban como recaudadores de las rentas reales, lo que les granjeaba el odio de los cristianos. Las disposiciones legales eran cambiantes : unas veces cobraban los impuestos reales y otras se les prohibía hasta el comercio con cristianos.
Una de las profesiones en que destacaron notablemente fue la medicina. Yosef Ferruziel fue médico de Alfonso VI, don Meyr Alguadés lo fue de Enrique III de Castilla y Abiatar ben Crescas de Juan II de Aragón. La ciencia árabe influyó en el estudio de la Astronomía, significándose en esta ciencia Abraham ben Daud, Abraham ben Ezra y Yehudá Cohen entre otros. Deseoso de contactar con las comunidades hebreas de la Diáspora, Benjamín de Tudela recorrió Europa y Oriente, llegando a Jerusalén. La obra que escribió en su patria al regreso de sus viajes es un auténtico compendio de geografía e historia.
Otros muchos judíos destacaron en el campo de las ciencias, como el rabí Azag, que organizó los regadíos de Tudela, Abraham Annasí, difusor de la ciencia hebrea y musulmana en Europa, Abraham Zacuto, autor del Almanaque perpetuo, y los geógrafos mallorquines Yehudá y Abraham Cresques, autor el primero del llamado Atlas Catalán.
Los judíos escalaron puestos en la administración de los reinos: recaudaban los impuestos, actuaban como financieros e influían en la política. En este campo destacaron Samuel ha-Leví, tesorero de Pedro I el Cruel, y Abraham Senior, financiero de los Reyes Católicos.
Los judíos pagaban impuestos especiales y eran considerados como propiedad de la Corona. En algunos casos, la multa por herir o matar a un judío no se pagaba a su familia, sino al rey. La aljama era el municipio administrativo de los judíos. Los dayaním o jueces equivalían al cargo de alcaldes y el Rabino Mayor tenía autoridad sobre todos los judíos del reino, mientras que la judería era el lugar que habitaban los judíos dentro de la ciudad, generalmente cerca de las murallas, el castillo o la catedral.Las aljamas gozaban de amplia autonomía. Los pleitos entre los judíos se resolvían según sus propias leyes y tribunales.
En Castilla se celebraron asambleas de los representantes de las aljamas del reino para tratar de los intereses comunes de los judíos. La aljama vigilaba el cumplimiento religioso, cobraba impuestos, se ocupaba de la enseñanza y de los pobres y perseguía a los malsines o delatores. A las afueras de la judería se encontraba el cementerio. Algunas tumbas se conservan aún, como las del fonsario de Segovia. Las sinagogas, como Santa María la Blanca en Toledo, fueron transformándose en iglesias cristianas o desapareciendo ante las terribles presiones del siglo XV.
Junto a las sinagogas existían baños rituales de purificación, de los cuales, el mejor conservado es el de Besalú, en Gerona. Al estar las juderías situadas junto a las murallas, los castillos o los puentes, los judíos fueron, en ocasiones, los encargados de su defensa y protección, lo que da idea del importante papel que jugaron en la España medieval.
EL ULTIMATUN FINAL: CONVERSION O EXPULSION
El año 1391 ve desatarse las crueles e injustas matanzas que asolan las juderías de Castilla, Cataluña y Valencia, en las que perecen miles de judíos. La presión antijudía se concreta con violencia en el siglo XV y se obliga a los judíos a llevar distintivos en la ropa. Las predicaciones de san Vicente Ferrer, la disputa de Tortosa entre judíos y cristianos y la Bula de Benedicto XIII, el papa Luna, contra los judíos, aceleran la destrucción del judaísmo español. Las predicaciones del arcediano de Écija, Ferrán Martínez, fanatizan a las turbas que asaltan las juderías y dan muerte a miles de judíos. En 1476 se establece el Tribunal de la Inquisición en Sevilla. Siete años más tarde, fray Tomás de Torquemada es nombrado Inquisidor General. Las persecuciones habían producido una oleada de conversiones forzosas. La Inquisición actuó con dureza contra los conversos y acentuó la presión sobre los judíos: los hebreos eran obligados a escuchar las predicaciones de los dominicos en las sinagogas, tras lo cual se producían las conversiones.
Los Reyes Católicos, ocupados en la guerra de Granada, habían aceptado la financiación ofrecida por don Isaac Abravanel y don Abraham Senior, Contador Mayor de Castilla y Rabino Mayor del reino para sufragar los gastos de la guerra, lo que no les impidió firmar el 31 de marzo de 1492 el Edicto de expulsión. Las súplicas de don Isaac Abravanel en favor de sus hermanos fueron rechazadas por los Reyes Católicos. La política real basada en la unidad dinástica, el poder real y la unidad religiosa se apoyó en la Inquisición y en fray Tomás de Torquemada para conseguir la conversión de los judíos. Todos aquellos que no aceptasen el bautismo deberían abandonar España en el plazo de cuatro meses dejando todos sus bienes. Unos 100.000 judíos abandonaron España. Se distribuyeron principalmente por Grecia, Turquía, Palestina, Egipto y Norte de Africa. Sus descendientes son los sefardíes, que conservan aún el idioma de Castilla. En su Diáspora por todo el Mediterráneo llevaron en su corazón dos nombres: Sefarad y Jerusalén.
JUDERIA SINAGOGAS Y ARTE
RELIGION Y COSTUMBRES
PERSONALIDADES HISPANO-JUDIAS
CRONOLOGIA DE LOS JUDIOS ESPAÑOLES
ANEXO
Edicto de expulsión de los judíos
Historia de los Judios en Toledo
¿Por qué los judíos llegaron a ser los banqueros del mundo?
GLOSARIO JUDIO
BIBLIOGRAFIA
| Origen de la Informacion y autor | Dirección electrònica |
|---|---|
| SEFARAD.-Casi todo lo que se debe saber sobre los judeo-españoles Conozcamos una Historia que no debe volver a repetirse. | http://sefarad.rediris.es/ |
| Web Oficial del Toledo Judío. | http://www.toledosefarad.org/JUDERIA/historia.php |
| Más que economía.- Autor Pau Monserrat, escrito el 27 de Julio de 2010 |
BIBLIOGRAFIA QUE SE PUEDE CONSULTAR Y QUE NO ESTA INCLUIDA EN ESTE TRABAJO
| Origen de la Informacion y autor | Dirección electrònica |
|---|---|
| La cultura sefaradí: | http://www.kolisraelorg.net/koisral_historia/la_presencia_jud%C3%ADa_en_espa%C3%B1a_dat.htm |
| Historia de los Judíos en España: | http://www.museosefardi.net/pagina5b.html |
| Hispanica: | http://poesiadelmomento.com/hispanica/20judia.html |
| Personajes judíos de la España Medieval: | http://poesiadelmomento.com/hispanica/22judioperson.html |
| La España medieval: | http://www.hottopos.com/notand3/frontera.htm |
| Los judíos de España: | http://sefarad.rediris.es/textos/0conclusion.htm |
| Los judíos del Occidente musulmán Al-Ándalus Y Sefarad (página 2): | http://www.monografias.com/trabajos54/judios-occidente-musulman/judios-occidente-musulman2.shtml |
| Una Herramienta de la Investigación para La Genealogía sefardita/Genealogía judía: | http://fets3.freetranslation.com/?Sequence=core&Language=English/Spanish&Url=http://www.sephardim.com/ |