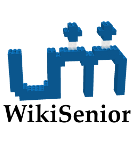Diferencia entre revisiones de «Los judíos en España. El Esplendor de Sefarad»
De wikisenior
(→Los orígenes bíblicos de Sefarad) |
|||
| Línea 37: | Línea 37: | ||
De todas formas si fuera cierta la identificación de Sefarad con España en la profecía de Abdías cabría deducir ya desde entonces la existencia de comunidades judías en la Península, pero no sólo no es cierta (Garcia Iglesias, 1978, p.36) sino que cabe presentar como seguro que la Sefarad bíblica hace referencia por testimonios epigráficos a la ciudad asiática de Sardes. Es por ello que no se puede utilizar el texto de Abdías como argumento a favor. El primer autor que tradujo Sefarad por España fue Jonatán ben Uziel, discípulo del célebre rabino Hillel del siglo I d. C en plena época romana y a partir de él se puede decir que toda la literatura hebraica postbiblica atribuya a España el nombre de Sefarad. | De todas formas si fuera cierta la identificación de Sefarad con España en la profecía de Abdías cabría deducir ya desde entonces la existencia de comunidades judías en la Península, pero no sólo no es cierta (Garcia Iglesias, 1978, p.36) sino que cabe presentar como seguro que la Sefarad bíblica hace referencia por testimonios epigráficos a la ciudad asiática de Sardes. Es por ello que no se puede utilizar el texto de Abdías como argumento a favor. El primer autor que tradujo Sefarad por España fue Jonatán ben Uziel, discípulo del célebre rabino Hillel del siglo I d. C en plena época romana y a partir de él se puede decir que toda la literatura hebraica postbiblica atribuya a España el nombre de Sefarad. | ||
| − | También tenemos otra referencia bíblica en el libro del profeta Jonás (1, 1-3) tras recibir la orden de Dios de marchar a Nínive para predicar el arrepentimiento a los enemigos históricos de Israel, Jonás decidió desobedecer y que puesto a huir de los designios divinos pensó en marchar por barco a la lejana Tarsis en la Península Ibérica relacionada con la colonización fenicia. Las curiosas noticias que las narrativas bíblicas nos proporcionan sobre el comercio de los fenicios y los israelitas se han utilizado con | + | También tenemos otra referencia bíblica en el libro del profeta Jonás (1, 1-3) tras recibir la orden de Dios de marchar a Nínive para predicar el arrepentimiento a los enemigos históricos de Israel, Jonás decidió desobedecer y que puesto a huir de los designios divinos pensó en marchar por barco a la lejana Tarsis en la Península Ibérica relacionada con la colonización fenicia. Las curiosas noticias que las narrativas bíblicas nos proporcionan sobre el comercio de los fenicios y los israelitas se han utilizado con frecuencia como prueba para demostrar la antigüedad de las actividades mercantiles fenicias anteriores al momento en que la arqueología permite remontarlas, los pasajes referentes a Tarsis han sido esgrimidos en este sentido respecto al comercio fenicio en el Mediterráneo occidental. Muchos autores han admitido la identificación de la Tarsis bíblica y el mítico Tartessos, la civilización meridional hispánica que la arqueología revela cada vez con más fuerza y claridad (admiten la identidad A. Shulten, J. Chocomeli, A. Garcia Bellido y J. Maluquer de Motes). Sin embargo R. Barnett o J. Arce no lo consideran probable. |
| + | |||
| + | Al margen de la presunta identidad de Tarsis y Tartessos nada clara y de la fundación de Cádiz (Gadir) por los fenicios hacia 1100 a. C podemos afirmar como seguro la presencia antiquísima de los fenicios en España y que los hebreos colaboraron en la empresa colonizadora y que a fines del segundo milenio las rutas mercantiles de occidente habían sido abiertas por los fenicios y que nada se opone a que las naves del rey Salomón llegaran hasta nuestras costas. (Garcia Iglesias, 1978, p.34). | ||
Revisión del 08:02 30 may 2013
Los judíos en España. El Esplendor de Sefarad
«Mosaico secular de culturas, la Península Ibérica guarda entre su valioso legado colectivo la huella que dejó la vida cotidiana de los viejos judíos españoles, expulsados en 1492 por los Reyes Católicos. Costumbres, mitos y laberínticos trazados urbanos conforman esa singular herencia, cuyos vestigios se pueden aún rastrear entre umbrías callejas y sinagogas hoy reconvertidas en iglesias o museos. No solamente eran unas comunidades minúsculas, sino auténticos gobiernos autónomos: las aljamas. En ellas contaban con sus rabinos, cementerios, baños rituales, carnicerías, hornos comunitarios, tribunales y hasta con hospitales para peregrinos y pobres»
Al hablar de un pueblo, hemos de exponer las potencias
en que su espíritu se particulariza
Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Introducción
La finalidad de este trabajo de investigación, no es otra que el logro de dar una visión de la España medieval focalizada en la coexistencia durante siglos de tres religiones y tres culturas distintas entre sí, tres pueblos, los cristianos, los musulmanes y los judíos, la España medieval ofrece una serie de rasgos singulares, que la diferencian con respecto a la mayor parte de los países de Europa. Es cierto que hubo comunidades judías en la mayoría de países de la cristiandad europea, pero la presencia de musulmanes no se dio ni en Alemania, ni en Inglaterra, ni siquiera en la vecina Francia aunque sí que el islam intentó en las primeras décadas del siglo VIII, ocupar la parte sur de Francia, siendo derrotados por los francos, en la batalla de Poitiers (732) situación que les obligó a abandonar los citados territorios. Solo en España por tanto, se da la circunstancia de la convivencia de los tres pueblos, con diferentes costumbres, religiones y culturas. Durante muchos años la historia nos ha sido narrada desde un punto de vista de la preponderancia de los cristianos, considerados como auténticos españoles, mientras que musulmanes y judíos eran vistos como personas ajenas, a las que había que expulsar de España lo antes posible, es de justicia que esta focalización de la historia se haya ido cambiando desde hace tiempo, el eminente filólogo Marcelino Menéndez Pelayo denominó a Umar ibn Hafsum dirigente de una revuelta muladí en tierras de Al-Ándalus en el siglo IX, nada menos que como ¨el Pelayo de Andalucía¨ el historiador decimonónico Francisco Javier Simonet, que concebía a los mozárabes como españoles que subyugados por la morisma conservaron durante siglos la religión, el espíritu nacional y la cultura de la antigua España romano-visigoda y cristiana. La tradición española se identificaba con la comunidad cristiana.
Esta estructura de pensamiento entra en contradicción con lo expresado por Alfonso X el Sabio en su Estoria de España afirmando que en la historia de nuestro país habían participado tanto cristianos, como musulmanes y los judíos, por tanto los reyes cristianos del Medievo aceptaban a las gentes de otras religiones, no solo como súbditos sino como parte integrante del presente. La influencia en la cultura debida a la coexistencia de las tres sociedades musulmana, cristiana y judía se ha demostrado de forma muy significativa, uno de los más prestigiosos estudiosos de la España musulmana Pierre Guichard, profesor de la Universidad de Lyon afirma que no hubo absorción y asimilación de los orientales por los hispano-visigodos sino más bien a la inversa, en el Al-Ándalus funcionaron aspectos como la endogamia, la fuerza de la tribu y del clan, la poligamia y el papel privilegiado de la masculinidad, puntos de vista semejantes han sido defendidos por Thomas F. Glick en su libro Cristianos y musulmanes en la España medieval (711-1250).
Es cierto que los primeros en llegar a España fueron los judíos aunque la información de que disponemos de la época romana es escasa, se sabe que los últimos monarcas visigodos tomaron medidas muy duras contra ellos, el giro más importante se produce a partir del siglo VIII con la invasión musulmana, es evidente que durante el primer Califato hubo una confluencia de las tres religiones, al mismo tiempo hay que recordar que fueron los musulmanes quienes introdujeron en el ámbito hispano las obras y la filosofía de los autores grecolatinos y que serian decisivas en el futuro de la ciencia en Europa. Es a partir del siglo XI cuando los cristianos empiezan a recuperar tierras hacia el sur, pero los reyes cristianos, se mostraron muy tolerantes tanto con musulmanes como con judíos, contrario a lo que sucedía en Europa, con la puesta en marcha de las Cruzadas, un ejemplo lo tenemos en la fundación de la Escuela de Traductores a comienzo del siglo XII en Toledo, demuestra el grado de convivencia entre cristianos, musulmanes y judíos, es a partir del siglo XIV en que se produce una creciente hostilidad hacia los judíos y que sufrieron también los musulmanes, situación ésta que desembocó a finales del siglo XV, con la expulsión de los judíos y a continuación de los islamitas, salvo que unos y otros aceptaran el bautismo.
Hemos de recordar las palabras de Juan Pablo II, del 30 de Abril de 1991 en una audiencia de cristianos, musulmanes y judíos: Se sabe que los judíos, los cristianos y los musulmanes provienen de diferentes tradiciones religiosas pero que están muy relacionados entre sí. De hecho todos los creyentes de esas religiones remontan sus creencias a Abraham por quien sienten un profundo respeto, aunque de diferente manera. Si no existe paz entre ellas ¿Cómo puede hallarse armonía en la sociedad? De los creyentes, de los representantes de la religión, de las personas que han pasado tantos años de su vida meditando sobre los libros sagrados, el mundo espera la paz.
Castellón, diciembre de 2012
Los orígenes bíblicos de Sefarad
Sefarad es el nombre hebreo de España. La mención más antigua de este nombre aparece en el texto del profeta Abdías siendo ésta una de las citas bíblicas y posteriormente éste será el nombre que a España reservarán los autores judíos y de él tomarán el suyo los sefardíes, judíos españoles o de origen hispánico. Desde nuestros historiadores del Renacimiento la presencia judía en España se podía remontar al primer capítulo prestigioso de nuestra historia a aquel que las fuentes literarias clásicas relacionaban con el mítico nombre de Tarteso, ya citado por Herodoto (padre de la Historiografía occidental) se basaba en la identificación entre dicho corónimo de raíz griega y la Tarsis citada en varios textos bíblicos, comenzando por el conocido Reyes I, 10, 22. Pasaje de la crónica real israelita donde se cuenta la conjunción de esfuerzos acordada por el rey Salomón (961-922 a. C) y su contemporáneo el soberano de Tiro, Jirán (969-936 a. C) para construir y armar una flota de altura capaz de comerciar con el muy lejano y exótico país de Tarsis.
De todas formas si fuera cierta la identificación de Sefarad con España en la profecía de Abdías cabría deducir ya desde entonces la existencia de comunidades judías en la Península, pero no sólo no es cierta (Garcia Iglesias, 1978, p.36) sino que cabe presentar como seguro que la Sefarad bíblica hace referencia por testimonios epigráficos a la ciudad asiática de Sardes. Es por ello que no se puede utilizar el texto de Abdías como argumento a favor. El primer autor que tradujo Sefarad por España fue Jonatán ben Uziel, discípulo del célebre rabino Hillel del siglo I d. C en plena época romana y a partir de él se puede decir que toda la literatura hebraica postbiblica atribuya a España el nombre de Sefarad.
También tenemos otra referencia bíblica en el libro del profeta Jonás (1, 1-3) tras recibir la orden de Dios de marchar a Nínive para predicar el arrepentimiento a los enemigos históricos de Israel, Jonás decidió desobedecer y que puesto a huir de los designios divinos pensó en marchar por barco a la lejana Tarsis en la Península Ibérica relacionada con la colonización fenicia. Las curiosas noticias que las narrativas bíblicas nos proporcionan sobre el comercio de los fenicios y los israelitas se han utilizado con frecuencia como prueba para demostrar la antigüedad de las actividades mercantiles fenicias anteriores al momento en que la arqueología permite remontarlas, los pasajes referentes a Tarsis han sido esgrimidos en este sentido respecto al comercio fenicio en el Mediterráneo occidental. Muchos autores han admitido la identificación de la Tarsis bíblica y el mítico Tartessos, la civilización meridional hispánica que la arqueología revela cada vez con más fuerza y claridad (admiten la identidad A. Shulten, J. Chocomeli, A. Garcia Bellido y J. Maluquer de Motes). Sin embargo R. Barnett o J. Arce no lo consideran probable.
Al margen de la presunta identidad de Tarsis y Tartessos nada clara y de la fundación de Cádiz (Gadir) por los fenicios hacia 1100 a. C podemos afirmar como seguro la presencia antiquísima de los fenicios en España y que los hebreos colaboraron en la empresa colonizadora y que a fines del segundo milenio las rutas mercantiles de occidente habían sido abiertas por los fenicios y que nada se opone a que las naves del rey Salomón llegaran hasta nuestras costas. (Garcia Iglesias, 1978, p.34).