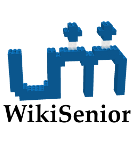LA CARTUJA DE VALLDECRIST. PRIMERA PARTE: Historia y personajes relevantes.
De wikisenior
Sumario
Introducción
La Cartuja
De entre todos los monasterios, los de la Orden religiosa de los Cartujos son los únicos que tienen nombre propio: Cartuja. El nombre proviene de Chartreuse (del latín Cartusia), que es el nombre de un valle en los Alpes franceses, al norte de la ciudad de Grenoble, donde San Bruno, monje alemán, fundó, en el año 1004, la Orden Cartuja que unía la vida ermitaña y la cenobítica.
Según la regla de la Orden los monjes en principio debían ser 12, y más adelante 24. Vivían en celdas individuales con un pequeño huerto cada una, que se disponían alrededor del claustro, llevando una vida de contemplación y retiro, pero para poder comunicarse con el resto del mundo se ayudaban de los legos ( miembros de una orden religiosa que se ocupan de labores manuales y de los asuntos seculares de un monasterio con el fin de permitir la plena vida contemplativa de los monjes) que convivían con ellos en estancias aparte y que tenían acceso a la vida exterior.
La arquitectura de una Cartuja define perfectamente los ámbitos a los que tenían acceso cada uno de ellos, estando, incluso, dividida la iglesia en dos tramos, el de los monjes o padres y el de los hermanos y novicios. En algunos casos existe un tercer tramo para visitantes junto a la entrada.
Aunque en un principio la severidad de las reglas obligaba a la austeridad más absoluta en los monasterios, al llegar los siglos XIV y XV los reyes y la nobleza deciden dotarlos de grandes obras de arte. No se concibe en esa época que los edificios donde habitan gentes tan santas sean austeros y pobres. Aún así las celdas de los cartujos se mantuvieron siempre sobrias y pobres sin que la suntuosidad de la iglesia o del resto del monasterio (si la había) las contaminase en ningún sentido.
Breve historia de la Cartuja de Valldecrist
La Cartuja de Vall de Cristo, situada en el término municipal de Altura, fué la quinta de las casas de cartujos de la Orden de San Bruno en la península ibérica, y la segunda de las valencianas. Estuvo considerada como una de las más ricas.
Se funda a finales del siglo XIV por expreso deseo del Infante Don Martín en tierras pertenecientes al municipio de Altura, en la partida de Cánoves (o Cánava), en la provincia de Castellón, comarca del Alto Palancia.
La historia de este monasterio comienza durante el reinado de Pedro el Ceremonioso (Pedro IV de Aragón, II de Valencia y de Ampurias, I de Mallorca y Cerdeña y III de Barcelona. También llamado Peret el del Punyalet en el Reino de Valencia), cuando su hijo, el Infante Martín, adquiere unas masías y tierras para fundar una modesta cartuja. En poco más de una década disponía de las edificaciones necesarias para llevar adelante la solitaria vida que caracteriza a los monjes blancos de San Bruno: la iglesia de San Martín con su subterráneo, un pequeño claustro con seis celdas para los cartujos, a las cuales se añadieron dos celdas especiales para el infante y su mujer, María de Luna, y unas pocas dependencias a su alrededor.
El Papa Clemente VII había concedido el permiso para fundarla en abril de 1383, tomando posesión los primeros monjes en junio de 1385. Dichos monjes provenían de la cartuja de tarraconense de Scala Dei, siendo el prior Bernat Cafábrega. amigo de la infancia de D. Martín.
En 1399, Don Martín es coronado rey de Aragón, tras la muerte de su hermano D.Juan, y se ocupa de transformar la modesta cartuja primigenia en un gran complejo monástico, digno de un verdadero monarca, comenzando a construirse en 1405 la iglesia Mayor o de Nuestra Señora de los Ángeles. La Cartuja se transforma por el favor real en un importante núcleo de poder ecomómico, cultural, religioso y político cuya relevancia queda patente en siglos sucesivos y hasta su exclaustración definitiva en julio de 1835.
En el mundo de las artes, Vall de Cristo acogió lo más selecto en la producción plástica del momento e impulsó obras arquitectónicas tan singulares como su Iglesia Mayor,y su claustro gótico, cuyas dimensiones y armonia lo convertían en obra única.
En el ámbito politico,social y religioso la influencia de Vall de Cristo se plasmó en su destacado papel para la resolución del Compromiso de Caspe y el cisma de Occidente, cuando se estableció aqui el Capítulo General de la Orden y, posteriormente, la Casa Capitular y Sede del Definitorio de la independiente Congregación Nacional de Cartujas de España.
La Cartuja de Vall de Cristo fué declarada Monumento Histórico Artistico por Resolución del 10 de febrero de 1984 del Consell de la Generalitat Valenciana, tras lo cual se comenzó la recuperación de la Iglesia de San Martin, se realizaron estudios sobre la misma, excavaciones arqueológicas entre 1986 y 1987, se aprobaron varias escuelas taller que consolidaron y recuperaron parcialmente los restos del cenobio a partir de 1989, y la Generalitat Valenciana compró en 1990 buena parte del recinto. En la actualidad se considera a Vall de Cristo como preciado patrimonio cultural del pueblo valenciano.
Personajes relevantes
Entre los muros de Valldecrist habitaron personajes tan relevantes de la cultura y de la espiritualidad hispánicas como fueron los valencianos Bonifacio Ferrer (hermano de San Vicente) y autor de las imágenes de escayola que repartía entre los pastores de la zona que dieron lugar a la advocación de la Virgen de la Cueva Santa y Francesc Maresme, los únicos cartujos españoles que llegaron a ser Generales de la Orden.
También estuvo en la cartuja Fray Antonio Canals, donce escribió su Scala de Contemplació.
Por otra parte residió allí en diversas ocasiones, como un cartujo más en su celda, el papa Benedicto XIII. Uno de sus colaboradores, Pere Jordá, fué prior del cenobio.
Además de prior de Valldecrist, el polifacético Lluis Mercader fué humanista, diplomático y confesor de Fernando el Católico, y como embajador suyo fué enviado a la corte del emperador Maximiliano I y a la del papa Borja, Alejandro VI.
También fué prior de Valldecrist Juan de Castro, el cual, siendo novicio, recibió la visita de su amigo San Ignacio de Loyola, que quiso residir una semana en la cartuja.
Por último, otra personalidad que también ocupó el cargo de prior del monasterio de Altura fué Joaquín Alfaura, su cronista más exhaustivo y autor de una interesante bibliografía, cuya relación con la historiografía cartujana valenciana del siglo XVII es fundamental.
Estudio pormenorizado de las edificaciones de la cartuja
Desde la Desamortización de Mendizábal la Cartuja ha vivido siglo y medio de expolio y destrucción ininterrumpidos que han conseguido transformar el rico y exuberante patrimonio artístico-arquitectónico en el desolado paisaje actual. Este estado de cosas ha seguido año tras año excepto algún tímido intento restaurador como el que se llevó a término en la pasada década de los sesenta sobre la iglesia de San Martín hasta que en 1.984 la Generalitat Valènciana declaró la cartuja Monumento Histórico Artístico y se acometieron una serie de intervenciones encaminadas a detener el imparable proceso de destrucción que planeaba sobre la misma.
Después de las excavaciones y consolidaciones realizadas, el conjunto se puede identificar con la mejor reproducción que tenemos del mismo.
Para su mejor comprensión dividiremos los elementos en tres ámbitos.
Zona cenobítica
- Puerta principal de entrada y patio:
La portada principal (puerta de entrada) consta de un gran arco de medio punto formado por estilizadas dovelas de tradición gótico-catalana, aunque su construcción,como el de la muralla(de 1644) son de época barroca.
Traspasado el umbral de acceso entramos en una primera zona situada fuera de la clausura,el área "pública", pues servía de conexión con el mundo exterior. Esta zona de recepción estaba formada por el patio de entrada y el grupo de edificios colocados a su alrededor al que tenian acceso directo.
Pegado interiormente a la muralla todavia se puede apreciar los restos del porche, que recorría a una parte y otra la portada principal. Estaba cubierto a dos aguas excepto su vestibulo que lo hacia a cuatro. Su construcción se hizo en el siglo XVIII cuando acabaron las obras de la hospedería y talleres con la que se comunicaba por la puerta más occidental de su fachada, donde debía situarse la porteria.
- Nave de la iglesia de Ntra.Sra.de los Ángeles:
La Iglesia mayor presentaba delante de su portada un atrio que estaba formado por tres grandes arcos de medio punto, siendo el central mayor que los laterales. Con sus paredes almohadilladas, y cuatro columnas sobre pedestales adosadas a su cara delantera y coronadas por sendas bolas de claro recuerdo herreriano, tenía los arcos extremos frontales y laterales cerrados por un antepecho. Esta configuración se realizó, seguramente, en el segundo tercio del siglo XVII.
Protegido por el atrio y excavado en el muro de la iglesia sobre su portada se encontraba el grupo escultórico de argamasa cuyos restos mutilados aún pueden apreciarse hoy en dia. Creado seguramente en la primera década del siglo XVIII, por Nicolas de Bussy, artista italiano,(descubierto y documentado recientemente), los personajes que aparecen representados son: San Juan Bautista, la Virgen con el Niño y San Bruno.
La iglesia Mayor o de Ntra.Sra. de los Ángeles, el edificio mas cuidado y ornamentado de todo conjunto monástico, era de una sola nave sin capillas, y estaba dividida en dos sectores por un tabique separador de los coros: el de los padres (al este) y el de los hermanos(al oeste). Cada uno de los coros tenia una sillería y puerta de entrada de uso exclusivo para cada sector. Comenzada su construcción hacia 1399, su fábrica y decoración sufrieron profundas transformaciones durante el siglo XVII. Entre 1634 y 1637 Martin d'Orinda derribó la bóveda de crucería gótica y elevó su altura construyendo una bóveda de cañón reforzada con arcos fajones y decorada a base de variados motivos de yeso policromos. Asimismo reformó y enmarcó las primitivas ventanas ojivales con molduras y cornisas alternándolas con cuadros. El pavimento cambió su solado y un zócalo de azulejos revistió las paredes del trasagrario, prebisterio y parte del coro de los sacerdotes.
El trasagrario tenia cúpula, linterna y ventanas primorosamente realizadas con pinturas de grutescos y a candelieri en la media naranja y profusión de molduras de yeso pintadas de colores y abundante pan de oro,asi como lienzos en sus paredes.
En ambos laterales del prebisterio y excabados en los muros, se localizan las arcas funerarias de los hijos del rey Martin. Tambien se cambió en esta fecha el primitivo retablo gótico por el grandioso retablo romanista, las dos capillas laterales del coro de los frailes y se decoraron las paredes con gran cantidad de cuadros asi como la capilla de San Bruno. Finalmente, en 1665 se construyó la cúpula y linterna con tambor sustentada sobre pechinas esculpidas con motivos heráldicos, y decoró la media naranja con esgrafiados, todo lo cual evocaba sin dificultad la cúpula hermana de Ara Cristi.
La sacristía, construcción gótica transformada por la reforma clasicista en 1598, era una sala espaciosa y rectangular abierta en el muro del este por un espacio casi cuadrado acabado en el muro del corredor oriental. Este pequeño y barroco departamento del testero era la capilla de las reliquias,sobre cuyos muros revestidos de azulejos se alzaba una cúpula y linterna profusamente decoradas con molduras y pinturas de putti. Según Joaquin Vivas estaba cerrado con dos puertas que contenian doce cuadros sobre la historia de San Bruno pintados en 1631 por Gregorio Bausa. La sala mayor estaba cubierta por dos bóvedas de cruceria góticas revestidas con decoración barroca de cornisas y angelotes. En sus paredes se situaban el armario empotrado del muro común con la iglesia y las encajonadas del muro que daba al antiguo campanario y escaleras, donde se situaban dos lienzos, y del muro medianero con el paso porticado, septentrional donde seguramente habia alguna ventana.La entrada principal al antiguo campanario era desde el templo,pero tambien existia otra puerta en el muro oeste de la sacristia. De reducido espacio y formado basicamente a expensas de la bóveda de la escalera y del mismo muro de la iglesia,sus restos todavia son apreciables sobre la fachada exterior norte del templo.
- Capilla de San Bruno:
Saliendo de la iglesia por la puerta de comunicación con el claustrillo se encontraba el desaparecido campanario. Siguiendo por debajo de este espacio se hallaba un departamento estrecho y alargado, cubierto con bóvedas de aristas tabicadas y rebajadas,que para algunos autores era la capilla de San Bruno. En el muro septentrional de esta sala, medianero con la iglesia mayor,aún se aprecia el hueco de la escalera a través de la cual se accedía a varios departamentos, entre ellos el del campanario, y quizás también el del noviciado.
- Paso porticado del patio de entrada al Claustro Mayor:
Aunque la fotografía está realizada saliendo del Claustro Mayor, y no accediendo al mismo, éstos son los restos de lo que en su día tuvo que ser un hermoso paso porticado.
- Claustro de San Jerónimo o de la cisterna:
Adosado en el lado de la Epístola de la Iglesia Mayor se situa el claustro menor, o de San Jerónimo, en el que desembocan las principales dependencias de la cartuja: el aula capitular, el refectorio que comunicaba con la cocina, y varias capillas.
Se trataba de un pequeño claustro de planta rectangular, organizado a través de arquerías góticas sobre pilares octogonales aristados, labrados en piedra veteada, remodelado en época neoclásica en la que se sustituyeron los arcos apuntados por otros de medio punto, sobre columnas de mármol.
Las pandas de las cuatro galerías estuvieron adornadas con varios lienzos de la Vida de San Bruno pintados por Urbano Fos en 1650, mientras que en los ángulos se exhibían diversos lunetos con escenas de La Pasión de Cristo, pintados por José Vergara.
En el centro, un brocal de pozo al que alumbra la cisterna. El actual es una reproducción, habiendo sido reubicado el original en un jardín dentro del núcleo urbano al ser descubiertos, en el momento de comenzar a cargarlo, unos indeseables que pretendían colocarlo en un jardín privado.
Las puertas de mármol que daban a este claustro se encuentran hoy en el Ayuntamiento de Segorbe.
Los detalles de este claustro se conocen gracias a una aguatinta realizada por Rafael Montesinos y Ramiro entre 1847 y 1865.
- Capillas:
Las capillas situadas entre el patio y el claustro menor o de San Jerónimo fueron seis. La primera de ellas, situada entre la pared de la Iglesia Mayor y el Patio, estaba dedicada a Santa María Magdalena erigida, entre 1489 y 1491, por Lluis Mercader, que fué enterrado en su cripta. En su día tuvo un hermoso retablo realizado por el maestro de Perea en 1494.
Además de estas seis capillas, otras de ubicación desconocida estaban dedicadas a San Antonio, San Nicolás Obispo, Santas Catalina y Bárbara, San Andrés Apóstol, Santa Úrsula y Santa María Egipciaca, San Hugo y la Virgen de los Desamparados.
En la hospedería común parece ser que hubo otra capilla construida en vida del Papa Luna, y que llevaba las insignias y el nombre del pontífice.
La capilla de San Sebastián estaba situada al final del paso porticado oriental frente a la celda prioral y estaba dotada con un retablo pintado hacia mediados del s.XVI por Juan de Juanes.
De la capilla de Almas, hablaremos en el apartado del Claustro Mayor.
- Paso porticado entre Iglesia y refectorio:
- Refectorio:
Es el edificio que marca la prolongación de la Iglesia de San Martín y consta que se concluyó el día de Todos los Santos del año 1456.
Todavía se pueden ver los restos de los muros y el arranque de algunas de sus arcadas.
Suponemos que , como todos los de las cartujas, estaría dividido en dos zonas por un crucero, marcando la división entre la zona de los padres y la de los hermanos, con un púlpito desde donde se hacían las lecturas.
- Cocina:
La cocina se localiza junto al Refectorio. En ella se distinguen tres zonas o dependencias: la Sala de Portadores (donde se almacenaban las cajas en las que se llevaba la comida a las celdas de los monjes), la Despensa (con sus hornacinas o alacenas para guardar los alimentos) y la Cocina propiamente dicha, en la que destacan dos molinos de piedra, el fogón, la pila para limpiar los útiles y su piso embaldosado, con una inclinación que facilitaba la limpieza del suelo al conducir directamente las aguas hacia un sistema de canales que la rodeaban completamente.
- Aula capitular:
- Paso porticado entre capilla de San Bruno y capítulo:
- Coloquio:El Coloquio,situado en la galeria oriental del claustro menor;estaba cerrado por vidrieras y, tal vez, por algun pequeño tabique.
Habia pinturas murales en su pared medianera con el capitulo, pero se esconoce si tenia una o mas puertas e incluso si se cegó la puerta de acceso al capitulo desde éste dejando su hueco como un armario.
- Escalera de acceso al archivo y biblioteca:
- Celda prioral:
- Paso porticado tras la Iglesia Mayor:
Ámbito de los Hermanos y de la Procura
- Iglesia de San Martín y subterráneo:
La Iglesia de San Martín conservada integramente, así como su subterráneo, y consagradada el 13 de noviembre de 1401, conforma un volumen compacto de gruesos muros sin contrafuerte, planta rectangular, ábside plano y una sola nave cubierta con bóveda de crucería. Encima de la puerta de entrada se hallaban interiormente las arcas funerarias de Lluis Cornell y Dalmau Cervelló con sus banderas y escudos. Sustituido el retablo gótico por otro en 1753, en 1751 se deshizo el tabique separador de los coros.
Bajo esta iglesia se encuentra un subterráneo iluminado por tragaluces en sus laterales, al cual se accede por una sencilla puerta con arco de medio punto.
En 1385 Martín no tenía motivos para considerarse heredero del trono de la Corona de Aragón: todavía vivía su padre y su hermano Juan, el primogénito, que podía tener hijos que asegurasen la sucesión. Al construir la iglesia de San Martín, su santo titular, no podía pensar en ella como una capilla real aneja a unos apartamentos privados del entonces infante y su esposa que eran sólo algo mayores que las celdas de los cartujos. Tiene sentido que Martín la considerara no sólo un lugar de culto privilegiado para su piedad y devoción, sino también un posible lugar de enterramiento antes de ocupar el trono. Lo cierto es que el ya rey Martín ordenó trasladar a la iglesia de Valldecrist los restos de sus hijos fallecidos, Jaime, Juan y Margarita, aunque posteriormente pasarían a la Iglesia Mayor.
- Galería de Imágenes: Iglesia de San Martín y subterráneo
- Hospedería y telares:
- Pozo del patio de dependencias:
- Patio de dependencias:
- Cuadras y caballerizas:
- Infierno o cocina de criados:
- Conreria:
- Celdas de don Martin de Aragón y doña Maria de Luna:
- Lugar que ocupaba el claustro primitivo:
- Casita donde se salaba y limpiaba el pescado:
- Entrada a los trules:
- Granero:
- Almazara:
- Casa del guarda:
- Pajar:
- Era:
- Puerta de entrada al patio de dependencias:
- Carrera de la cartuja:
- Balsa:
- Molino harinero:
Zona Eremítica
- Huerto de celda prioral:
- Celda:
- Huerto de celda:
- Entrada al Claustro Mayor:
- Claustro Mayor:
Bienes muebles que pertenecieron a la Cartuja de Valldecrist
Localizados
Desaparecidos
En el inventario que se realizó con motivo de la exclaustración aparece una nota que literalmente dice:
"Noticioso de que los monjes tanto sacerdotes como legos profesos de la Cartuja de Val de Cristo, la abandonaban de algunos días a esta parte, trasladándose a las poblaciones inmediatas vestidos ya algunos de segulares, tan contra su particular institulo, y sin motivo conocido y a lugar a tal extremo, y que por disposición de los mismos se extraen a toda prisa no sólo sus muebles y equipajes particulares si que todos frutos y objetos de todas clases, de un modo notable y escandaloso, no pudo menos de llamar mi atención a tomar conocimiento sobre la expresada novedad, para que en su caso quedase asegurado cuanto sea susceptible de robo o extravío sin perjuicio del Estado y objeto a que citaban destinados los bienes de los monasterios y conventos que deban quedar por Real Decreto de 25 de julio último y he dispuesto constituirme en la madrugada de este día en el nombrado monasterio con el alcalde ordinario a la nombrada población en que está situada y auxiliado el Señor Juez letrado y subdelegado de Policía del partido, mediante oficios que al intento les pare."
Parece pues demostrado que la diáspora de obras muebles de ValldeCrist se vió agravada por actuaciones previas a la exclaustración que fueron uno más, y seguramente el mayor, de los motivos de que haya tantas obras referenciadas, citadas y documentadas de las cuales se desconoce su paradero actual.
Entre ellas podemos contar las siguientes:
Reseña Orellana una obra de Ribalta, aunque algunos autores la atribuyen a Castelló, Los celos de San José, cuyo paradero es desconocido. Dicha pintura, como otras de su tiempo, fue adquirida por la Cartuja dentro de la actividad reformadora y la tendencia a la realización de encargos artísticos que vivió Valldecrist en el Siglo XVII.
Cita asímismo Orellana, como también lo hace Ponz, la existencia de un Salvador realizado por Juan de Juanes que habría estado en la Hospedería de la Cartuja y que no se ha localizado.
Constituye otro lamentable ejemplo de la desmembración de la magnífica colección cartujana, una pieza de temática mariana, La Virgen de los Ángeles, realizada por Espinosa en 1663, y que un día presidió el Altar Mayor de la Iglesia de Valldecrist. Existe una teoría que identifica esta imagen con la venerada como Nuestra Señora de Gracia en la parroquia de Altura.
El costo de la obra fue de 3250 libras, sin tener en cuenta la cantidad de madera que la Cartuja aportó para su realización. Las labores de estofado y dorado de la pieza se llevaron a cabo bajo la dirección de Juan Llinares costando 2180 libras, información que recaba el Padre Fray Joaquín Vivas cuyas crónicas resultan de especial relevancia para la datación y descripción de la obras.
A través de este indiscutible legado testimonial conocemos la existencia de un desaparecido Nacimiento de Orrente que también Orellana, Ponz y Llorente citan en sus escritos.
Del mismo modo están documentados dos lienzos de gran formato, pintados por Gregorio Bauzá en 1645. Su precio fue de 80 libras más 170 por las guarniciones, y hoy se desconoce su paradero.
Representaban al Rey Martín y a su esposa María de Luna, respectivamente, que aparecían arrodillados hacía el Altar Mayor dado que ambos lienzos estaban situados a los lados del presbiterio de la Iglesia Mayor de la Cartuja.
Existe constancia de otros dos desaparecidos lienzos representando a San Juan Bautista y a San Bruno obra de José Ximénez Donoso que se situaban a los lados del Altar Mayor.
Se desconoce igualmente el paradero de una Santa Cena del mismo autor, que también trabajaría en el Retablo Mayor de la vecina Cartuja de Aracristi.
Reseñan algunos estudiosos la existencia de varias obras en algunas celdas del Monasterio. Menciona el Padre Vivas un Tránsito de San Bruno, un Ángel Custodio y un Salvador. Este último aparece relacionado con un monje de Scala Dei como posible autor, que algunos historiadores identifican como Fray Joaquín Juncosa o Dom Luis Telm.
Un capítulo aparte constituyen las malogradas series de pinturas con las que contó Valldecrist. Al menos siete conjuntos destacaron por su grandiosidad.
Realizadas por la mano de José Camarón a finales del Siglo XVIII para los respaldos de los sitiales del coro, poseía la Cartuja 46 pinturas de pequeño formato.
Menciona Vivas que tenían guarniciones doradas que contienen el Antiguo y el Nuevo Testamento refiriéndose a la sillería de los Padres y que se trataba de cuadritos que representaban algunos patriarcas antiguos y santos de devoción al referirse a la de los Hermanos.
Sobre la Historia de los Cartujos trataba la serie realizada por Urbano Fos en 1650, hoy en paradero desconocido, y que fue llevada por el mismo autor a la Cartuja, donde restaba en el claustro de San Jerónimo, bajo la supervisión del entonces prior de Valldecrist, Jerónimo Frigola, personalidad destacada del momento.
Conocemos por diferentes noticias el hecho de que se disponían varias series de lienzos en las paredes de la nave de la Iglesia Mayor, de las cuales han desaparecido dos de documentada valía.
Situada en el tramo inferior de la nave, bajo la cornisa, aparece descrita en las Crónicas del Padre Vivas – donde no se menciona su autor – una Serie sobre la vida de María que constaba de once piezas de gran formato situadas cinco a cada uno de los lados y una a los pies de la nave, tal y como aun hoy se observa por las molduras que restan en los deteriorados muros.
La otra desaparecida serie que decoraba la iglesia cartujana es mencionada por algunos autores como un conjunto de piezas con temas de la Pasión y por otros como un Vía Crucis con sus convenientes estaciones. Unos y otros apuntan a Vergara como autor de la serie.
También en la Sacristía de dicha iglesia había, entre otras, dos desaparecidas series. Cita Vivas con entusiasmo dos lienzos que formarían parte de un conjunto, concretamente: Una Adoración de los Reyes y una Deposición de Cristo en el sepulcro ante la Virgen, San Juan y las Tres Marías, cuyo autor y actual paradero se desconocen.
Del mismo modo la historiografía reseña doce obras realizadas por Gregori Bauzá en 1631 que decoraban las puertas de la Capilla de las reliquias que se encontraba en dicha sacristía.
Distribuidas de tres en tres por cada cara de ambos batientes, representaban pasajes de la vida de San Bruno y costaron doce libras y doce sueldos cada una de ellas.
Finalmente merece la pena mencionar las desaparecidas obras de orfebrería de las cuales contó el Monasterio alturano con un conjunto importante, aunque su búsqueda ha resultado estéril dado que las piezas realizadas en metales preciosos fueron frecuentemente fundidas tras la desamortización e incluso durante la Guerra Civil aquellas que lograron sobrevivir hasta el Siglo XX.
Se trataba en su mayoría de obras de plata – cálices, candelabros, cruces... – algunas de talleres de territorios cercanos y otras importadas de Italia y Malta.
De un taller valenciano procedía una desaparecida Custodia realizada en 1722, que debió ser excepcional a juzgar por su coste: tubo un precio de 1000 libras solo por la mano de obra empleada en ella, puesto que la Cartuja había aportado la plata necesaria para su realización.
Visto lo anterior nos cabe suponer el expolio que sufriría la biblioteca y archivo de la cartuja, habiendo salido a la luz recientemente la carta que el infante Martín dirigió a su amigo Dom Bernat Cafábrega pasando revista a las gestiones que ha realizado para elegir el lugar y adquirir las propiedades en las que se tenía que edificar el nuevo monasterio. En un momento que no se puede precisar con exactitud dicha misiva salió de Valldecrist y entró a formar parte de los bienes y propiedades de la familia Rodríguez Dealbert, de Castellón de la Plana que la conservan en la actualidad.
Bibliografía y fuentes
- La Cartoixa de Valldecrist (Altura), un esmorteït crit d'esperança, por Josep-Marí Gómez Lozano. Saó Edicions, sumari monogràfic 38, Abril 2006.
- Soledad y Silencio, el legado artístico de Valldecrist, Victoria Daboise Gabarda. X Edición del Master en Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural de la Universidad de Valencia. Diciembre 2005.
- La Cartuja de Valldecrist, VI Centenario del inicio de la Obra Mayor, varios autores. Editado por la Mutua Segorbina y el Instituto de Cultura Alto Palancia. Octubre 2008.
- Particularidades iconográficas de algunas pinturas procedentes de la Cartuja de Valldecrist, Catalá Gorgues, M. A. Y Vilaplana Zurita, D., Lecturas de Historia del Arte, Instituto de Estudios Iconográficos del Ayuntamiento Vitoria – Gasteiz, II, pp. 389 – 394, Vitoria – Gasteiz, 1990.
- La Cartuja de Vall de Crist en el fin del Antiguo Régimen, Enma D. Vidal Prades, Universitat Jaume I, Castelló, 2006.
- Biografía pictórica valenciana, Orellana, M. A., Valencia, 1930.
- Notas sobre algunos aspectos artísticos de la Cartuja de Vall de Crist, Rodríguez Culebras, R., Centro de Estudios del Alto Palancia, Segorbe, 1985.
- Historia de la Fundación de la Real Cartuja de Vall de Cristo, Vivas, Fray Joaquín, manuscrito de 1775.
- Fotografías actuales de Manuel Sellés Cerverón y Anna Gabarda Santacruz.